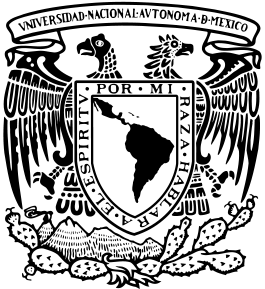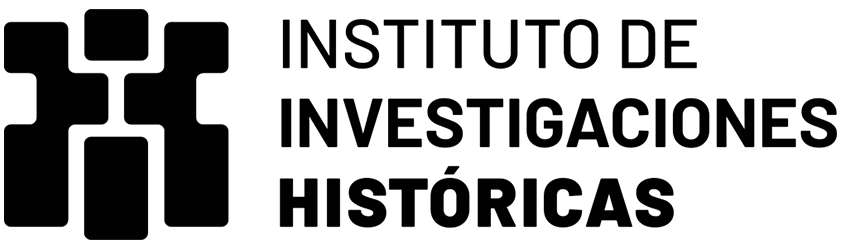Productos

Artículo
Los archivos de la pandemia en México: rescatar las voces de la emergencia cotidiana y sus efectos
Liliana Ávila, Brenda Bernal, Martín Bobadilla, Diego Chávez, Andrea Guadalupe González, Sindy Reyes, Lía Rodríguez, Elizabeth Saucedo, Karla Olimpia Téllez, Sandra Torres, Gibran Bautista 30-09-2020 / / MIERCOLES / /GDBSS-003 Septiembre de 2020
Ante el avance de la pandemia por Covid 19 en el mundo y en medio del confinamiento a que nos obligó su propagación, en el equipo de la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM reflexionamos sobre el quehacer de la disciplina histórica ante la emergencia. La inmediata respuesta de la comunidad de biología, fisiología celular, medicina y de otras ciencias directamente implicadas en la contención de la pandemia puso el ejemplo y el marco inicial de acción para la participación de otras comunidades académicas. Casi de forma simultánea, muchas opiniones expertas, del área de la salud, de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, presentadores de noticias, así como de intelectuales y académicos preocupados por la situación se hicieron escuchar a nivel nacional y mundial. Pronto, todo aquello se convirtió en un gran ruido que amenazaba con ocultar lo evidente, en unas cuantas semanas en el mundo entero, cada persona, familia, barrio, poblado, ciudad enfrentaba cotidianamente una misma amenaza. Como un fractal, la figura microscópica del coronavirus iteraba la zozobra, la enfermedad, la muerte y el pasmo; pero, al mismo tiempo, millones de divergencias ocurrían al ritmo de aquella imparable reproducción, determinadas por las específicas condiciones sociales, económicas, culturales que configuran la vida de cada barrio, cada familia, cada persona. Desde nuestras casas fuimos testigos de acciones diversas que combatían con creatividad los primeros efectos de la pandemia: la enfermedad, el miedo, la muerte. Personal médico y de enfermería se volcó a ayudar, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus cercanos, cuando el confinamiento hizo estragos en el trabajo y la economía doméstica, diversas iniciativas locales organizaron la ayuda para conseguir alimentos a buen precio o llevar comida a quien ya no podía abastecer sus hogares; cientos de artistas colmaron los medios de comunicación masiva por internet. Consideramos entonces que todo aquello debía documentarse, rastrear los documentos, recoger los testimonios que daban cuenta de la diversidad de acciones, ideas, iniciativas que nacían en medio de la emergencia. Pensamos que Históricas, como se llama familiarmente al IIH de la UNAM, podía ofrecer soluciones al servicio social, como actividad necesaria para la titulación, en medio de la pandemia y sin poner en riesgo a alumnas y alumnos. Casi naturalmente consideramos que, si esto era bueno y funcionaba para los estudiantes de la UNAM, podía servir también a los estudiantes de otras instituciones de educación superior del país. Así lanzamos la convocatoria en mayo. La respuesta nos sorprende cada día. Desde las primeras solicitudes y propuestas de servicio voluntario, hasta las últimas comunicaciones, el ingreso de nuevos compañeros al programa no ha parado. Estas y las siguientes líneas se nutren de la reflexión colectiva que los miembros de los equipos de trabajo han presentado por medio de los concentradores y concentradoras para esta comunicación. La situación actual es histórica en el sentido de que posibilita una multitud de experiencias nuevas e inéditas, abre caminos a nuevos desarrollos en todos los ámbitos de la experiencia social humana. Más allá de las instituciones, la historicidad se manifiesta en las vivencias de todas las personas. Por ello resulta necesario un registro y un archivo que conserven para la posteridad las huellas de las experiencias de quienes hoy enfrentan la pandemia. Nuestro trabajo consiste, ante todo, en una labor de recolección de estas huellas documentales, sus protagonistas son diversos: la señora de la tortillería, el herrero de la esquina, los chicos del lavado de autos, el panadero, el de la tiendita del barrio, el que atiende la farmacia, nuestra propia familia, hermanos, hermanas, primos, tíos etcétera. En cada localidad se vive la pandemia según la forma de existir de cada quién. En buena medida, la labor de este servicio social comienza por reconocer las historias de las personas que nos rodean, de quienes forman parte de nuestro entorno. Así, el trabajo del equipo “Archivos de la pandemia en México” tiene como objetivo el rescate de esa experiencia humana, de las experiencias vividas en diversas localidades mediante la recuperación de diversos documentos (textos, carteles, pintas, fotografías, noticias locales en redes sociales, audios y videos) en fichas catalográficas, así como en entrevistas con personas afectadas por la pandemia y el confinamiento. Estos registros son parte de la historia en sí. Si hacemos bien nuestro trabajo, en las próximas décadas o en el siguiente siglo, las historiadoras e historiadores del futuro podrán escudriñar estas fuentes y preguntarse cómo se vivió la pandemia de Covid19. Las ideas de las personas que viven hoy la emergencia sanitaria, sus creencias, sus inquietudes acerca de lo efímero de la vida, sobre quiénes son, el sentido de su existencia y hacia dónde van; la fragilidad de la vida misma, el cuestionamiento y la puesta a prueba de los valores espirituales, económicos, éticos, familiares, sociales, pueden ser conocidos y comprendidos por medio de estos registros. De ahí la importancia de esta labor, que también apunta a conservar y preservar el sentir y el pensar humanos ante la pandemia. La memoria social y cultural escrita es la mejor manera para salvaguardar las acciones, ideas e iniciativas ocurridas en el marco de este acontecimiento mundial. Es también una oportunidad valiosa para que los científicos sociales pongan en práctica su formación y conocimientos. Para llevar a cabo los objetivos del Programa, hasta ahora los y las integrantes de “Los archivos de la pandemia en México” nos hemos organizado en cinco equipos de relevamiento y registro de información y un equipo de diseño y evaluación de los instrumentos de trabajo –ficha catalográfica, guía de entrevista-. En total, somos 45 alumnas y alumnos de las carreras de Historia, Antropología, Antropología social, Sociología, Etnología, Historia del arte, Psicología, Desarrollo y gestión interculturales, Comunicación, Etnohistoria, Contaduría y Derecho, pertenecientes a distintas instituciones de educación superior del país, quienes, desde nuestras localidades observamos, entrevistamos, recolectamos, establecemos diálogos, pero sobre todo, escuchamos y registramos las experiencias relacionadas con la pandemia, coordinados desde la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El equipo diseñador y revisor de los instrumentos de relevamiento integrado por tres alumnas y un alumno. Su principal característica es la confluencia de diversas disciplinas humanísticas y sociales, pero la convergencia de sus ideas, sensibilidad social y humana les ha permitido pensar en conjunto y producir fichas catalográficas y guías de entrevista efectivas. Sus largas horas de trabajo a distancia, desde su interés por la Historia, los han llevado a integrar la perspectiva de la oralidad de los saberes y las experiencias para inferir mayores grados de veracidad y verosimilitud a partir de los observables en las fichas y las secciones de la guía de entrevista. Al tiempo que han incluido observables medibles y analizables cuya recuperación fomenta la participación y observación de quien registra o lleva a cabo la entrevista. Esta posibilidad pone en juego las habilidades y conocimientos de cada integrante del programa, lo que fomenta la interdisciplina en el momento mismo de la recolección de datos. En la confección de los instrumentos, el equipo de diseño ha tenido en cuenta la dimensión antropológica de las preguntas y la observación; en suma, se ha enfocado en el factor humano de la acción de relevamiento, que parte de la experiencia personal, con la intención de conservar la voz de quienes difícilmente pueden ser escuchados en medio del ruido mediático e institucional de la pandemia. Los equipos de relevamiento y registro documental llevan a cabo la tarea inicial, el primer contacto con los documentos, las vivencias de la enfermedad, el desempleo, la desesperación y las iniciativas creativas que buscan sacar fuerza de la debilidad. En algunos casos, los equipos responden a una lógica regional o estatal. Así, el equipo Occidente, con fuerte presencia en San Luis Potosí, está compuesto en la actualidad por nueve integrantes quienes estudian en la Universidad Autónoma de San Luis y en la Universidad de Guadalajara; en el equipo del Sureste participan seis compañeros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la ENES Mérida de la UNAM. A este equipo, fundamentalmente concentrado en el Sureste, se han sumado momentáneamente compañeros de la ENES Morelia. El equipo de los altiplanos centrales, por ahora, reúne ocho compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de México. Cubren un radio de acción que incluye esos dos estados además de Tlaxcala y Veracruz. En otros casos, los equipos están organizados en función de su adscripción institucional con un radio de acción muy amplio, como es el caso del equipo de la ENAH, que cuenta con 16 integrantes, quienes hacen trabajo de campo en diversas zonas del país, incluidas localidades del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas y la Ciudad de México; o el equipo integrado por ocho alumnos de diversas Facultades de la UNAM, en la zona metropolitana de la ciudad de México, quienes cubren la actividad de la megápolis en sus diversos rumbos, colonias y barrios. La actividad de cada equipo es organizada, ordenada y vertida en una base de datos general por un concentrador o concentradora, a partir del flujo de la información coordinado desde el equipo de Servicio Social del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional. Al respecto, nuestra compañera concentradora de San Luis Potosí cuenta su experiencia: “Mi labor como prestadora de servicio social perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha desempeñado hasta el momento en la continuidad de las fases 1 y 2 del Programa, que consisten en la recolección de datos con ayuda de una ficha catalográfica y el diseño de una base de datos generada a partir de la información recabada en las localidades. En esta última fase se encuentra mi rol como concentradora, el cual consiste en la organización y traslado de la información que hacen llegar cada semana otros prestadores de servicio social y/o voluntarios. Se ha dispuesto que haya al menos un concentrador por estado de la República quien, a su vez, estará pendiente de la información recabada y las necesidades de su equipo. Como concentradora que reside en San Luis Potosí formo parte del equipo dedicado a recaudar y documentar las experiencias ante la pandemia en distintos municipios o zonas del estado. Hasta el momento somos un equipo de nueve integrantes, en su mayoría pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con excepción de un compañero que reside en Guadalajara y estudia en la Universidad de Guadalajara. La experiencia de estar conociendo esas otras experiencias ha sido en suma enriquecedora, puesto que ha permitido múltiples enlaces de interacción digital, por decirlo de alguna manera, entre las personas que conformamos este gran proyecto como un repositorio para futuros estudios sociales, históricos, culturales, etc.” Por su parte, nuestra compañera concentradora del equipo de la Ciudad de México y zonas aledañas pondera la diversidad de los registros de sus compañeros y su importancia para la historia: “Los envíos son tan diversos y variados que, a través de sus ojos he podido conocer colonias y municipios tan diferentes que, con justa razón tienen que preservarse para la posteridad. Cada uno, se ha convertido en un observador ya sea oculto o participante de su entorno, como bien señala el método de investigación etnográfico. A través de sus imágenes captadas, en su andar cotidiano o en su entorno laboral y local nos presentan los lugares en los que, el virus casi invisible ha penetrado.” Los y las integrantes de los diversos equipos recogen las expresiones y experiencias cuya preservación resulta más frágil. Bajo esta premisa, ellos mismos, ellas mismas han ido definiendo los marcos de su registro y van dando cuenta del tipo de problemáticas que se les presentan. Por ejemplo, en Puebla, se documenta la angustia cotidiana de los familiares que permanecen fuera de los hospitales, de sus formas de solidaridad y convivencia. Mientras que los compañeros y compañeras de Morelia, como de Mérida y Villahermosa, dan cuenta de cómo las principales afectaciones del confinamiento en Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco se han sentido en los comercios locales y el turismo. Locatarios, empresarios, vendedores e industrias enteras han sufrido pérdidas de distinta índole. Lo más preocupante, cuentan, son los empleos y el abasto. La información depositada en fichas catalográficas y entrevistas da cuenta de realidades sociales muy distintas. En cierto sentido, nuestra acción se orienta a la preservación de la memoria colectiva como fuente para la historia. También, los registros cotidianos aportan diversas perspectivas de cómo se ve y se vive la pandemia. En algunos casos, por ejemplo, llama la atención que, después de varios meses, algunos pobladores no creen en la enfermedad, no utilizan cubrebocas y viven sin ningún tipo de norma sanitaria. Algunos consideran que se trata de una cuestión política y sólo llegan a convencerse de la realidad de la pandemia cuando algún familiar o persona cercana a ellos enferma. Estas actitudes también forman parte de nuestro registro. Otras personas cuentan que no han podido quedarse en casa, porque su situación laboral se los impide, muchas viven al día, y consideran más urgente resolver de algún modo los acuciantes problemas económicos que enfrentan a diario que preocuparse por un posible impacto sobre su salud. Muchos testimonios, entre los que se cuentan los de personal médico, farmacéutico, así como el de muchos desempleados, pequeños comerciantes y personas afectadas por la enfermedad, dan cuenta de que la población en general no se siente apoyada por los gobiernos. En las zonas de mayor concentración poblacional, como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, los testimonios más sensibles refieren el transporte público como uno de los principales problemas, porque no implementa las medidas necesarias para evitar el contagio. Con el andar de los días de este 2020 y la presencia de un virus casi invisible que ha dejado colapsada la mayor parte del mundo, los integrantes del Programa de Servicio Social “Los archivos de la pandemia en México”, realizamos una labor que, si bien nos permite cubrir un trámite en el camino a obtener un título, también pone en acción nuestras habilidades, conocimientos, intuiciones y destrezas, al tiempo que nos responsabiliza en la tarea de buscar preservar las experiencias cotidianas de las personas comunes, quienes, como nosotros, nosotras enfrentan la pandemia día con día.